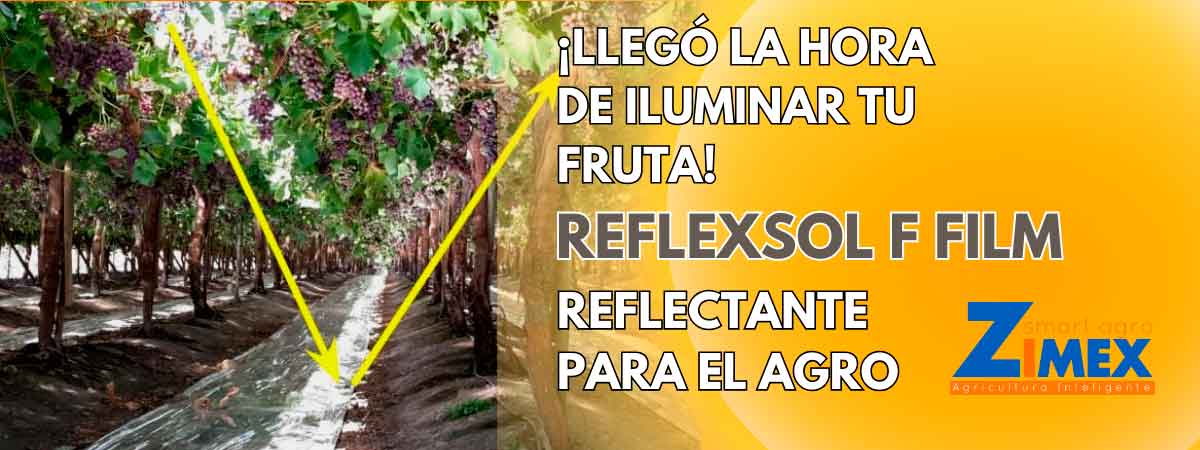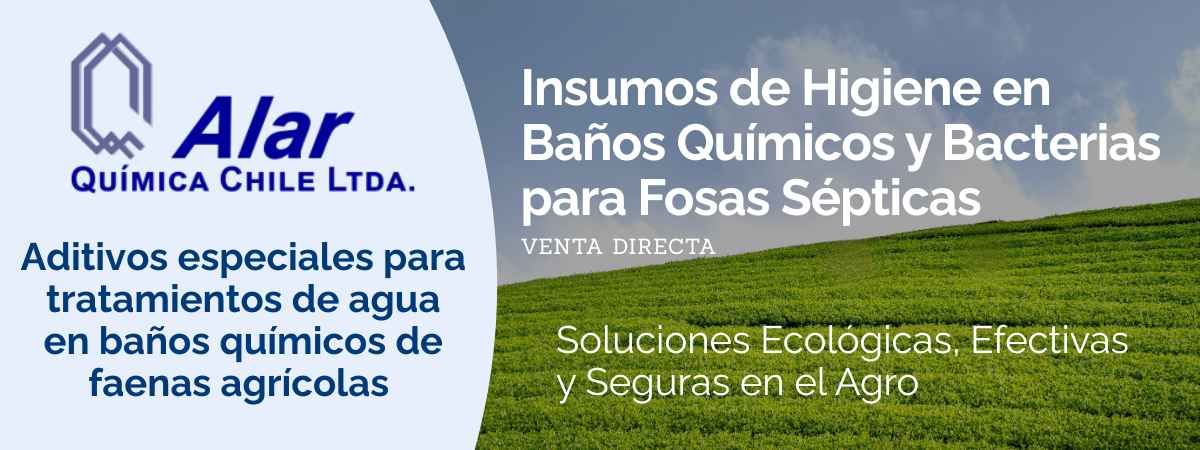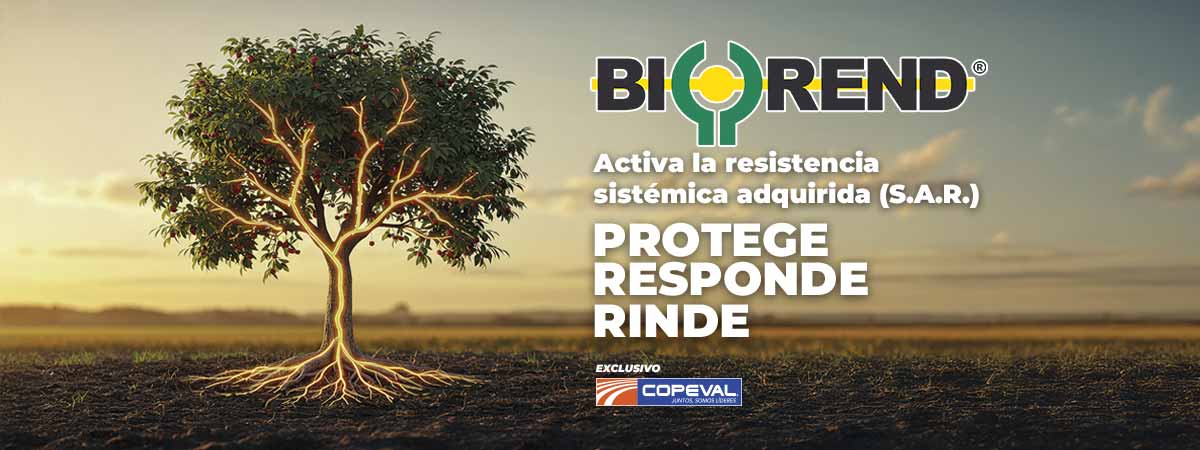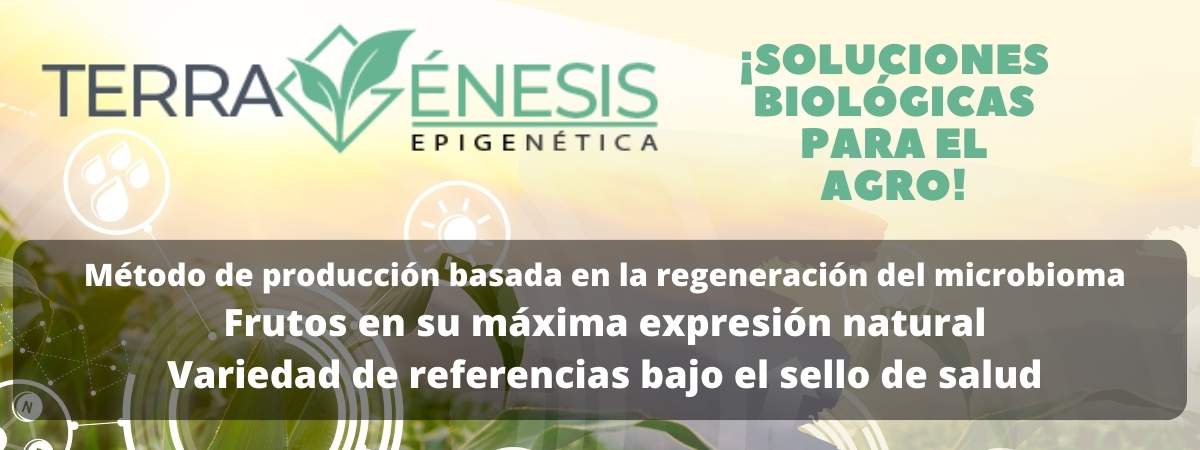- Con el inicio de la temporada de riego en Chile —de septiembre a marzo— el país enfrenta un desafío estructural: gestionar el agua en zonas sin embalses, donde el deshielo es la principal fuente de abastecimiento. Incluso en regiones con infraestructura de almacenamiento, los volúmenes actuales están muy por debajo del promedio histórico. Este escenario exige una gestión hídrica eficiente, territorializada y respaldada por información precisa y en tiempo real.
Deshielos y la Cordillera “Ciega”
En las zonas cordilleranas sin embalses, la disponibilidad de agua depende directamente del comportamiento del deshielo. Sin embargo, La escasa presencia de estaciones de monitoreo en la alta montaña —más del 60% se ubican por debajo de los 1.000 metros en cuencas como Maipo, Maule e Itata— abre una oportunidad para ampliar la red y mejorar la visibilidad de los procesos cordilleranos, generando un impacto positivo tanto en la planificación agrícola como el control de crecidas.
El último informe mensual del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián (USS) indica que, aunque la cobertura nival andina repuntó a fines de agosto de 2025, la nieve acumulada sigue siendo un 20% menor que en 2024. Más allá de la superficie, el volumen de agua equivalente presenta déficits severos:
- Región Metropolitana: 70% de déficit.
- Valparaíso: 50% de déficit.
- O’Higgins: 60% de déficit.
El especialista Eduardo Viollier advierte: “Sin datos en altura, es difícil pronosticar el peak de una crecida, ya que un frente cálido puede transformar la reserva nival en un flujo repentino de agua”. En contraste, las cuencas altiplánicas del norte concentran más del 70% de sus estaciones sobre los 3.000 metros, lo que permite una lectura más precisa del fenómeno. Esta disparidad revela el riesgo de mantener un enfoque de gestión hídrica centralizado y uniforme.
Además de la falta de monitoreo en altura, existen procesos hidrológicos que siguen siendo marginales en la planificación hídrica convencional. Fenómenos como la ablación o sublimación de nieve, el porcentaje de infiltración en suelos de alta porosidad y el tiempo de retención de aguas subterráneas —especialmente en zonas del norte con acuíferos profundos— son variables críticas que inciden directamente en la disponibilidad real de agua. Integrarlas de manera sistemática en los modelos operativos potenciaría la capacidad de anticipación y adaptación frente a eventos extremos.
Pronóstico Descentralizado y Adaptativo
“El enfoque actual para el pronóstico de deshielo sigue siendo centralizado y poco adaptado a las realidades regionales», señala Pablo T. Silva Jordán, especialista en recursos hídricos de Formation Environmental, LLC. No todas las cuencas responden de la misma forma. En el norte de Chile, muchas cuencas son endorreicas, por lo que el monitoreo en altura aporta información valiosa en estos sistemas, aunque requiere complementarse con otras variables para reflejar de manera más fiel la realidad hídrica a nivel regional. Esto refuerza la necesidad de contar con estrategias diferenciadas según la geografía y la dinámica de cada cuenca.
En ese sentido, la combinación de monitoreo satelital y observaciones en terreno cobra especial relevancia. El uso de parámetros como las rutas de nieve o la densidad del manto nival permite complementar la información remota y aumentar la precisión de los pronósticos. Un aspecto clave es que el origen del agua varía a lo largo de la temporada: aunque en la mayoría de las cuencas de la zona central el peak del caudal se da en primavera, el origen del volumen asociado a la oferta hídrica puede variar durante la temporada, pasando de precipitaciones, deshielos o afloramientos subterráneos. Comprender esta dinámica y contar con datos robustos para integrarla en planes de gestión es lo que permitirá avanzar hacia una gobernanza hídrica eficiente y adaptativa.
El informe de la USS refuerza esta idea al proyectar que septiembre de 2025 será un mes con lluvias escasas y débiles en la zona central, lo que difícilmente revertirá los déficits acumulados. A pesar de esto, el estado de los embalses en Valparaíso y la Región Metropolitana muestra una relativa holgura, con niveles que oscilan entre el 70% y el 100% de su promedio histórico. En contraste, los embalses en Coquimbo persisten con déficits severos (entre 9% y 20% del promedio), y el Lago Laja en Biobío es el más crítico del sur, con menos de un tercio de su promedio histórico.
Gobernanza Hídrica Territorial y Colaboración Público-Privada
La Dirección General de Aguas (DGA) y los actores del sector tienen la oportunidad de actualizar sus planes estratégicos incorporando esta visión territorial. La resiliencia agrícola dependerá de una estrategia integral que combine modelación, monitoreo, recarga artificial de acuíferos y reúso de agua. Para cerrar las brechas de información y avanzar hacia una gobernanza hídrica territorial, se requiere la colaboración entre el sector público y privado.
Mientras el mundo privado ha logrado resolver sus necesidades con datos propios, la planificación y las políticas públicas tienen la oportunidad de integrar cada vez más estos avances, lo que permitiría una gestión hídrica más equilibrada y eficaz. Silva Jordán subraya: “La colaboración público-privada en el monitoreo es fundamental para cerrar las brechas de información y construir una base de datos más robusta y confiable”.
Y concluye: “La planificación hídrica requiere datos confiables, basados en ciencia y conectados con la realidad de cada cuenca. Chile necesita una gestión hídrica que mire hacia el futuro, con datos en altura, modelos adaptativos y decisiones descentralizadas. El esfuerzo debe ser compartido entre el Estado, el sector privado y las comunidades, para construir una gobernanza hídrica que asegure sostenibilidad, productividad y equidad”.