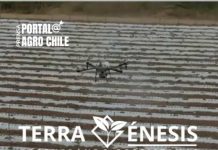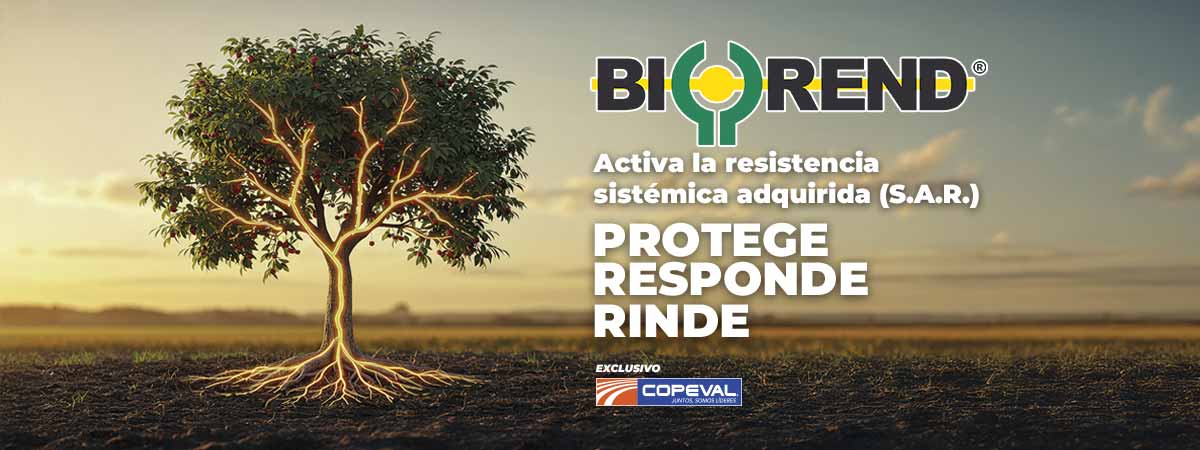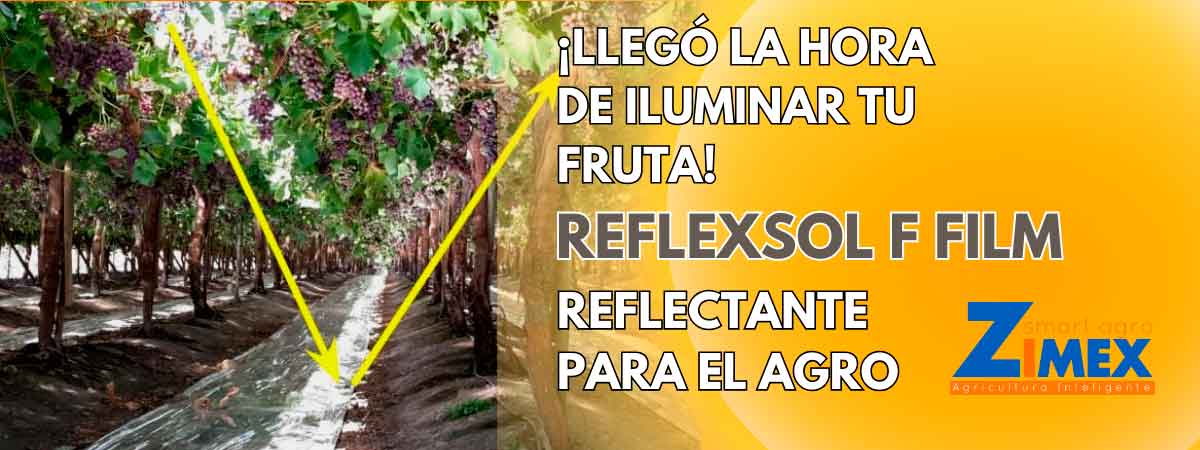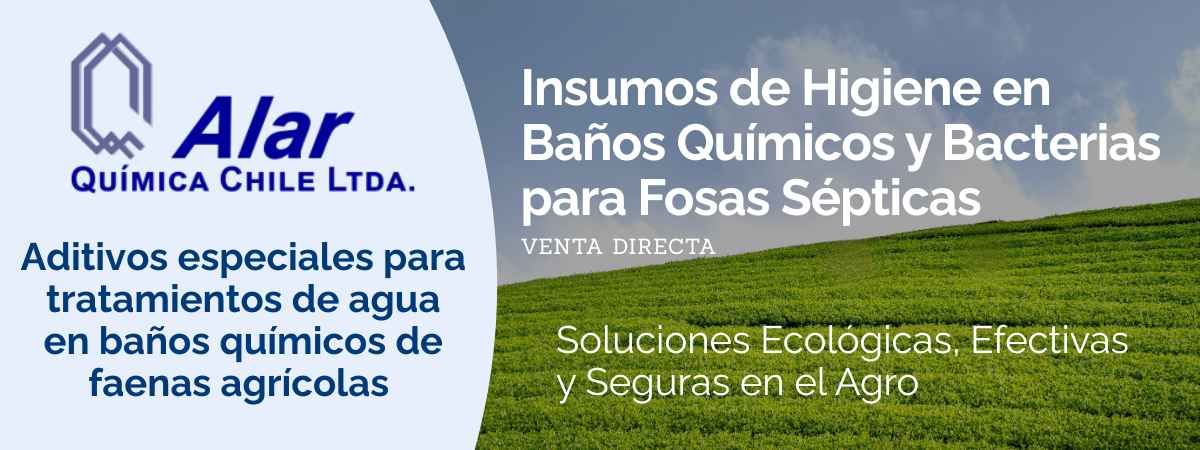La fascinante historia evolutiva de Eriosyce chilensis, el cactus endémico que sobrevive en apenas 10 kilómetros de la costa chilena. Amenazado por el comercio ilegal y la expansión urbana, este cactus guarda un relato único de adaptación en su polinización. Aquí te contamos cómo la naturaleza y sus polinizadores escribieron su propia historia evolutiva.
En los acantilados costeros entre Pichidangui y Los Molles, un relato evolutivo se escribe en silencio. Aquí, en apenas 10 kilómetros, habita el cactus Eriosyce chilensis, una especie única en el mundo ha captado la atención de la ciencia por su historia evolutiva.
Afortunadamente, organizaciones locales y el Bio Parque Puquén trabajan en este territorio en la conservación de la flora nativa y educación ambiental. “Es fundamental sensibilizar a las comunidades, especialmente a los más jóvenes. Son ellos quienes tendrán que cuidar estos ecosistemas únicos en el planeta”, destaca Martínez-Harms, uno de los co-autores de publicación científica reciente que aborda este tema.
Jaime Martínez-Harms, biólogo y doctor en ciencias naturales del INIA La Cruz, junto al especialista Dr. Pablo Guerrero del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), entre otros expertos de diferentes centros de investigación estudiaron cómo esta especie ha modificado su estrategia de polinización, modificando su dependencia de colibríes hacia abejas nativas.
El área que alberga a Eriosyce chilensis, está reconocida como un sitio AZE (Alliance for Zero Extinction site), es decir, un punto crítico de conservación global por acoger las últimas poblaciones de especies en peligro crítico. Además, es una zona de alta presión inmobiliaria, una constante amenaza por la extracción ilegal de cactus, microbasurales clandestinos y un comercio irregular que se extiende incluso hacia Europa y Asia.
En este reducido espacio coexisten dos cactus hermanos: Eriosyce litoralis y Eriosyce chilensis. Eriosyce litoralis ofrece flores tubulares con néctar atrayendo colibríes mientras que Eriosyce chilensis presenta flores abiertas, con poco néctar, Pero, con abundante polen, que resultan atractivas para las abejas nativas.
Lo curioso es que en este entorno compartido, estas especies hermanas se mantienen aisladas reproductivamente gracias a los polinizadores. Abejas y colibríes actúan como barreras reproductivas naturales, eligiendo de manera preferente las flores con características más atractivas para ellas. “El chilenito constituye un ejemplo de cómo los polinizadores a través de su conducta pueden influenciar la evolución de rasgos de flores. En este caso, abejas y colibríes habrían promovido la formación de una nueva especie”, comenta el investigador Martínez-Harms.
Uno de los aspectos más fascinantes es la transición de color en las flores de E. chilensis, desde tonos fucsia intensos en Los Molles hasta tonos casi blancos en Pichidangui, asemejándose a Eriosyce mutabilis. Sobre este punto, precisa el experto, “el estudio propone que E. Chilensis habría evolucionado adoptando la forma y color de esta tercera especie E. mutabilis que también es polinizada por abejas”. Este gradiente, explica, “podría responder a la presión selectiva de polinizadores mostrando cómo pequeños cambios en las interacciones ecológicas pueden tener consecuencias evolutivas notables”.
Si bien este cambio podría responder a un fenómeno de mimetismo floral, donde la especie nueva adopta rasgos de otra ya establecida para atraer a sus polinizadores este colorido gradiente refleja un complejo proceso de adaptación ecológica.
Este estudio no solo amplía el conocimiento sobre la biología y ecología de estos cactus costeros, sino que además entrega claves para su conservación, especialmente en un escenario de cambio climático y creciente pérdida de hábitats naturales.
Para Martínez-Harms, este caso “es un valioso ejemplo de especiación simpátrica, un proceso fascinante, y una oportunidad única para entender cómo las interacciones planta-polinizador modelan la biodiversidad”. Además, recuerda la urgente necesidad de conservar estos relictos biológicos y su entorno, no solo por su singularidad, sino por el conocimiento que aportan a la ciencia y a la humanidad.
👉 Lee el estudio completo aquí: https://bit.ly/3FPUduw
Acerca del INIA
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es la principal institución de investigación agropecuaria de Chile dependiente del Ministerio de Agricultura, con presencia de Arica a Magallanes. Su misión es generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global, para producir innovación y mejorar la competitividad del sector agroalimentario. www.inia.cl
Contacto de Prensa: Eliana San Martín C. +56 9 9320 0026 E-mail: esanmartin@inia.cl