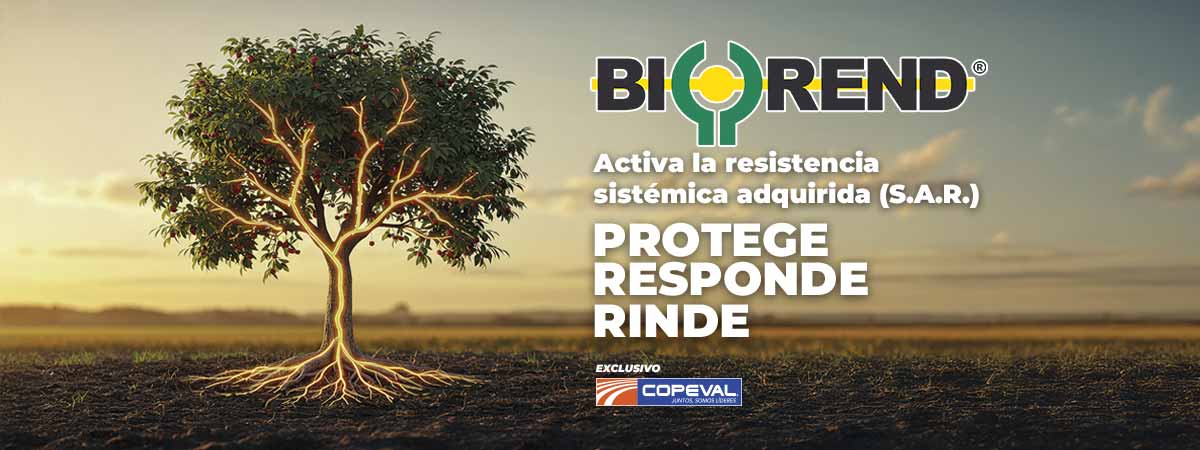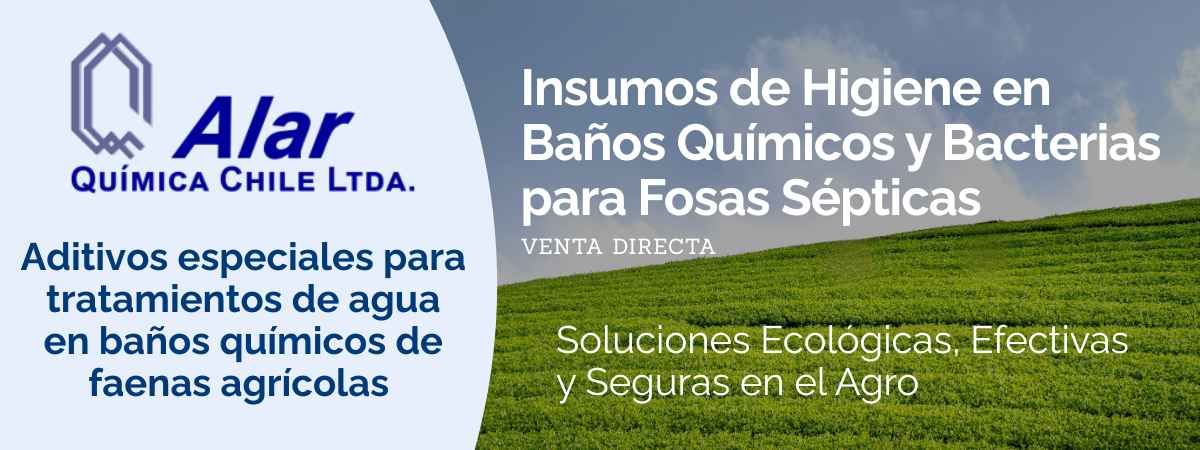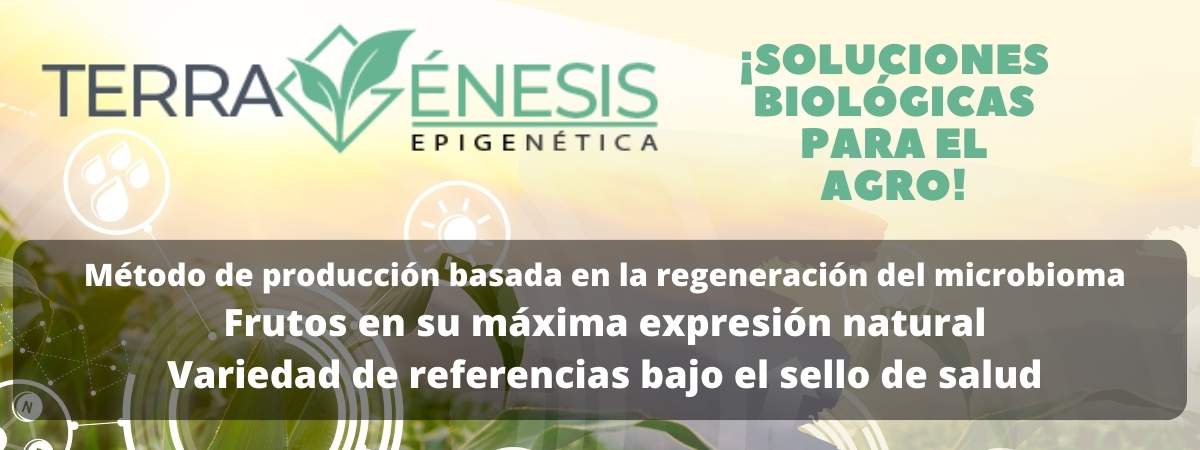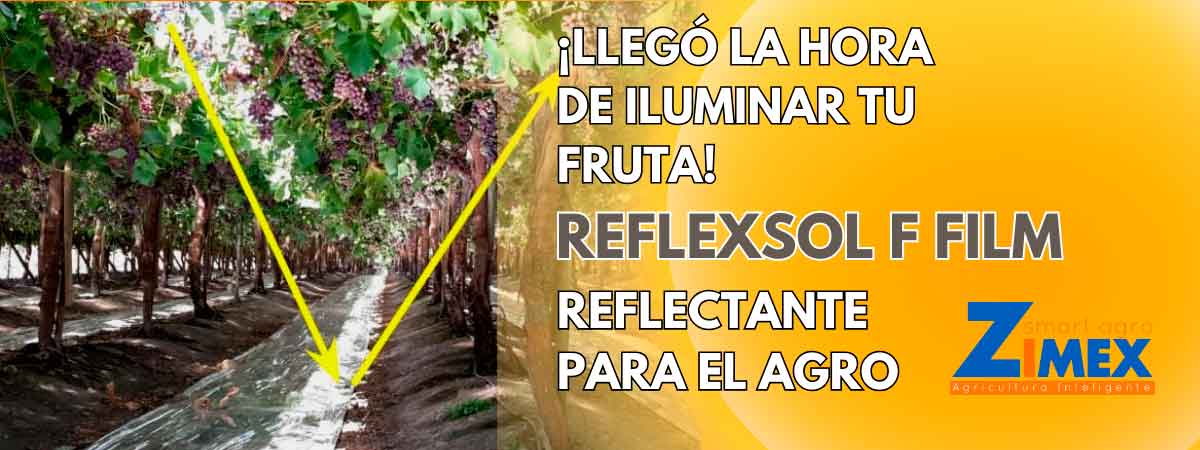En las costas chilenas y extendiéndose hacia altamar en el Océano Pacifico Sur, se distribuye uno de los recursos pesqueros más importantes, el jurel (Trachurus murphyi). Esta especie ha sido históricamente explotada, incluso desde periodos precolombinos, donde hay registros arqueológicos que datan entre 5.705 y 5.390 años antes del presente.
A la fecha es explotado principalmente por pescadores artesanales e industriales, y su captura está enfocada en consumo humano. Sin embargo, más allá de su desembarque, el jurel encierra una complejidad biológica y evolutiva que aún estamos entendiendo. Su diversidad genética, así como su capacidad de adaptación son claves para entender cómo el jurel puede enfrentar los desafíos de la pesca intensiva, cambio global y ambiental.
El académico e investigador del Centro i~mar de la Universidad de Los Lagos, Dr. Cristian B. Canales-Aguirre define a la diversidad genética como el conjunto de variantes del ADN presente en una población para una misma especie. Esta es la base del potencial adaptativo de cualquier organismo. Poblaciones genéticamente más diversas tiene más posibilidades de adaptarse a cambios ambientales o responder a presiones selectivas como la pesca.
“En ambientes acuáticos, las condiciones pueden cambiar rápida y drásticamente; esta diversidad es esencial. Así, especies marinas con grandes distribuciones geográficas y con ciclos de vida complejos, se enfrentan a cambios en gradientes ambientales como salinidad, temperatura y oxígeno disuelto, que ejercen presión sobre su genoma. Entender estas respuestas adaptativas permite predecir el comportamiento de las poblaciones ante escenarios futuros y diseñar estrategias de manejo más robustas”, explica el investigador.
Desde los primeros estudios con datos genéticos, que fueron bastante homogéneos en sus resultados, hasta los actuales que utilizan datos genómicos, se ha avanzado significativamente en el conocimiento de la estructura genética del jurel en el Océano Pacífico Sur. En los últimos años, el desarrollo de herramientas genómicas ha permitido importantes avances en este campo.
Gracias al uso de tecnologías de secuenciación masiva, se ha obtenido el genoma de referencia del jurel, el cual cuenta con 24 cromosomas. Se han identificado regiones del genoma asociadas a la adaptación local y diferencias poblacionales que evidencian marcadas divergencias entre individuos de la costa de Nueva Zelanda y aquellos frente a las costas de Chile y Perú.
Además, se ha identificado el sistema de determinación sexual del jurel, que, a diferencia de los mamíferos, corresponde a un sistema ZZ/ZW, donde las hembras son heterocigotas y los machos homocigotos. Incluso se ha logrado identificar uno de los cromosomas sexuales (cromosoma 15).
Finalmente, se ha desarrollado un panel de variantes genéticas, el cual es una herramienta para el monitoreo de la diversidad genética, diferencias adaptativas y características sexuales, con el objetivo de ser aplicada anualmente para evaluar su estabilidad temporal y, potencialmente, asociarla a eventos antrópicos (como la sobrepesca) y ambientales (como El Niño o La Niña).
“Estos estudios han sido desarrollados por equipos chilenos de diferentes instituciones, en colaboración con investigadores internacionales, posicionando al jurel como una especie modelo para el estudio de la adaptación evolutiva en peces pelágicos. Entre las instituciones participantes se encuentran investigadores y académicos de la Universidad de Los Lagos, la Universidad de Concepción, Universidad de La Serena, Universidad de Chile y el Instituto de Investigación Pesquera”, dice el académico de la ULagos.
Manejo del jurel en Chile y a nivel internacional
En Chile, el manejo de cada recurso marino y en este caso del jurel es coordinado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA). La especie está sometida a un régimen de captura basado en cuotas anuales, establecidas a partir de evaluaciones de stock que consideran información pesquera, biológica y ambiental. Muchas de las investigaciones en el jurel realizadas en Chile vienen desde el Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura (FIPA). Este, está destinado a financiar estudios necesarios para fundamentar la adopción de medidas de administración de las pesquerías y de las actividades de acuicultura.
Los resultados obtenidos de estos proyectos son importantes para manejar a la especie. Esto ha llevado a que el jurel haya sido objeto de medidas de manejo desde hace décadas, cuando se observaron signos de sobreexplotación. Actualmente, se aplica un enfoque precautorio, con límites de captura, vedas y regulaciones técnicas sobre las flotas. El plan de manejo considera el estado del recurso y las recomendaciones del comité científico-técnico, pero aún no incorpora explícitamente la información genética o genómica en los modelos de evaluación.
Además del manejo nacional del jurel y dado que se trata de una especie transzonal y altamente migratoria, existe una gestión del recurso a nivel internacional, a través de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (ORP-PS o SPRFMO, por sus siglas en inglés; http://sprfmo.int/). Esta es una organización intergubernamental comprometida con la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos pesqueros del Océano Pacífico Sur, aplicando principios del enfoque precautorio y del enfoque ecosistémico al ordenamiento pesquero.
Los principales recursos administrados por la organización son el jurel (Trachurus murphyi), la jibia (Dosidicus gigas) y la orange roughy (Hoplostethus atlanticus). En el caso específico del jurel, se establecen cuotas anuales por país, regulaciones técnicas sobre las artes de pesca, sistemas de monitoreo satelital y programas de observadores científicos, con el objetivo de garantizar una explotación sustentable respaldada por evidencia científica.
El papel de Chile es estratégico, protagónico y relevante en esta organización, no solo por ser el principal país que captura jurel en la región, sino también por su aporte sustancial al Comité Científico, donde entrega anualmente la mayoría de la información científica biológica, pesquera y oceanográfica que sustenta las decisiones de manejo. “Además, Chile participa en todas las reuniones del SPRFMO, incluida la próxima que se realizará en Wellington, Nueva Zelanda, donde Chile se presentará con una gran comitiva”, adelanta el Dr. Canales-Aguirre.
Actualmente, Chile posee el 66% de la cuota de jurel asignada por la SPRFMO, una distribución que ha sido consensuada por los países miembros y que se mantendrá vigente hasta el año 2033, reforzando su peso político y técnico en las discusiones internacionales.
A pesar de estos avances, la integración de información genómica en las decisiones de manejo regional sigue siendo limitada. No obstante, existe un creciente interés en desarrollar enfoques que consideren la estructura genética, la conectividad poblacional y la adaptación local del jurel, con miras a fortalecer la sostenibilidad del recurso frente al cambio climático y la presión pesquera.
Desde hace poco, en la SPRFMO se ha conformado el Grupo de Trabajo sobre Conectividad del Jurel (CJM Connectivity TG), compuesto por delegados de Chile, Perú y la Unión Europea. A la fecha se ha realizado una revisión sistemática para evaluar distintas hipótesis sobre la estructura poblacional y la conectividad de T. murphyi, así como priorizar los enfoques más efectivos con miras a integrarlos en un programa de muestreo, siendo un enfoque fundamental el uso de herramientas genómicas para su inclusión en el manejo de esta especie.
Desafíos y oportunidades
El Dr. Cristian B. Canales-Aguirre, sostiene que en pleno siglo XXI, el jurel enfrenta múltiples amenazas: cambios oceanográficos derivados del calentamiento global, expansión de zonas hipóxicas, eventos de El Niño, y presiones pesqueras. Ante estas amenazas, la diversidad genética puede actuar como un amortiguador evolutivo, permitiendo que las poblaciones respondan a nuevas condiciones desde su resiliencia intrínseca, para mantenerse en este ecosistema costero-oceánico como lo han hecho desde hace unos 400,000 años atrás (Pleistoceno).
“Uno de los grandes desafíos es trasladar el conocimiento genético a los sistemas de evaluación y manejo. Las actuales herramientas pesqueras suelen asumir que el stock es homogéneo, sin considerar posibles subestructuras o adaptaciones locales o incluso el flujo genético que puede haber entre diferentes grupos pensando esto en todo el Océano Pacifico Sur. Esto puede conducir a sobreexplotación de componentes vulnerables y pérdida de variación genética” dice el investigador.
Canales-Aguirre agrega además que incorporar genómica al manejo implica diseñar estrategias de monitoreo de largo plazo, donde el panel de variantes genéticas desarrolladas puede jugar un rol fundamental en esta vigilancia de la salud genética de la población, donde se podrá monitorear su diversidad genética y detectar cambios en el tiempo.
“Lo anterior, permitirá desarrollar capacidades locales y fortalecer la colaboración entre ciencia y política. A medida que estas herramientas sean incorporadas, existe una oportunidad única de integrar la dimensión evolutiva en la toma de decisiones”, comenta el académico.
Chile es un lugar privilegiado con más de 5,000 km de costa, con una riqueza de especies marinas de importancia ecológica, económica y cultural. El mar chileno es fuente de vida, recursos y conocimiento. Por esta razón, el Dr. Canales-Aguirre sostiene que comprender la diversidad genética de especies clave como el jurel nos permite entender su pasado evolutivo, conocer su presente y también anticipar su futuro.
“Incorporar esta dimensión invisible pero fundamental en la gestión pesquera podría marcar la diferencia entre la sostenibilidad y el colapso. A la fecha, la especie se ha recuperado producto de las políticas nacionales e internacionales, y principalmente por el tremendo trabajo científico y riguroso realizado en nuestro país”, acota el investigador del Centro I~mar, quien además indica que hoy más que nunca, el manejo de los recursos marinos debe ser interdisciplinario, informando políticas que integren genética, oceanografía y gobernanza. El jurel, viajero incansable de los océanos del sur y costas chilenas, nos recuerda que, para administrar bien un recurso, siempre primero hay que conocer su biología.
Aumentar participación femenina en Investigación
La Directora de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado Ulagos, Dra. Claudia Castillo, resaltó la presente investigación, la cual marca un precedente que permite conocer aspectos de la genética de uno de los productos del mar más consumidos en nuestro país. “Además, este trabajo investigativo, entrega una serie de directrices para un manejo sustentable de este recurso, lo que da pie a futuros proyectos e investigaciones liderados por nuestros académicos y también nuestras académicas y científicas, entregando aportes concretos en esta materia con un sello regional y con perspectiva de género”.
Para el Dr. Canales, este tipo de investigaciones podría ser el puntapié inicial para que más investigadoras se sumen a este tipo de proyectos, para lo cual se reconoce el trabajo que ha venido desarrollando la Dirección de Género de la Universidad de Los Lagos, la cual ha estado trabajando para fomentar la participación de la mujer en áreas STEM, junto a sus académicas, funcionarias y alumnas.
“En particular, esta investigación cuenta con la participación de Sandra Ferrada, de la Universidad de Concepción quien está liderando este último proyecto, y desde la Subsecretaria de Pesca, mi colega Nicole Mermoud es la jefa del departamento de pesquerías que lleva el tema del jurel en la ORPS”, acota el investigador.
En este sentido, Canales sostiene que, si bien en pregrado existe una gran participación femenina en carreras ligadas a las ciencias, matemáticas o ingeniería, la cifra disminuye con el correr de los años, sobre todo a nivel de postgrado. “En materia de estudios genómicos, son pocas las mujeres vinculadas a esta área, y creo que este estudio puede motivar a muchas mujeres científicas a interesarse por este tipo de proyectos y por la investigación en general. La Universidad de Los Lagos ha venido trabajando muy bien este tema, además de promover la discusión científica en contextos interdisciplinarios con otras universidades y equipos de investigación. Es fundamental seguir con esta perspectiva de género, y que sean muchas más quienes se sumen a estudios científicos y al área de las ciencias”, explica el Dr. Canales.