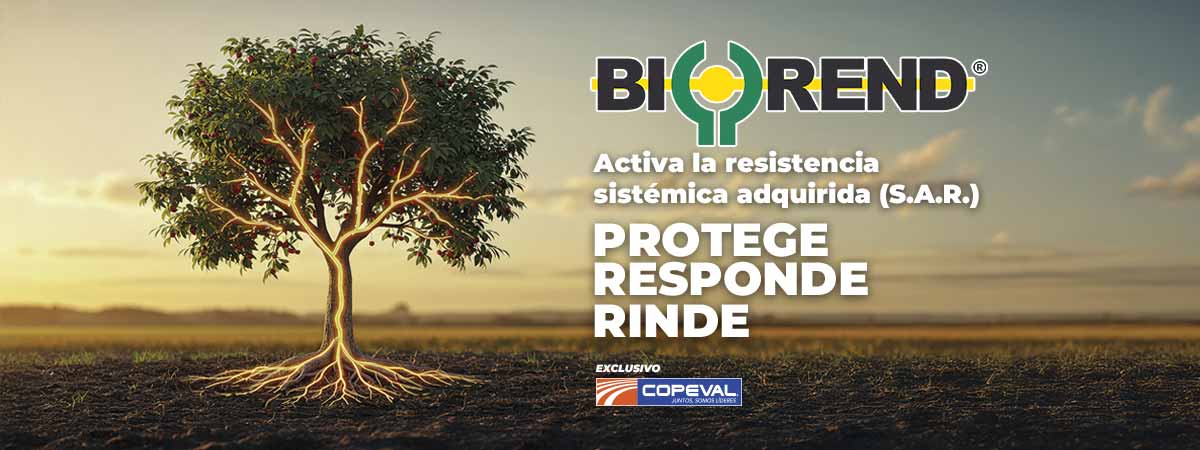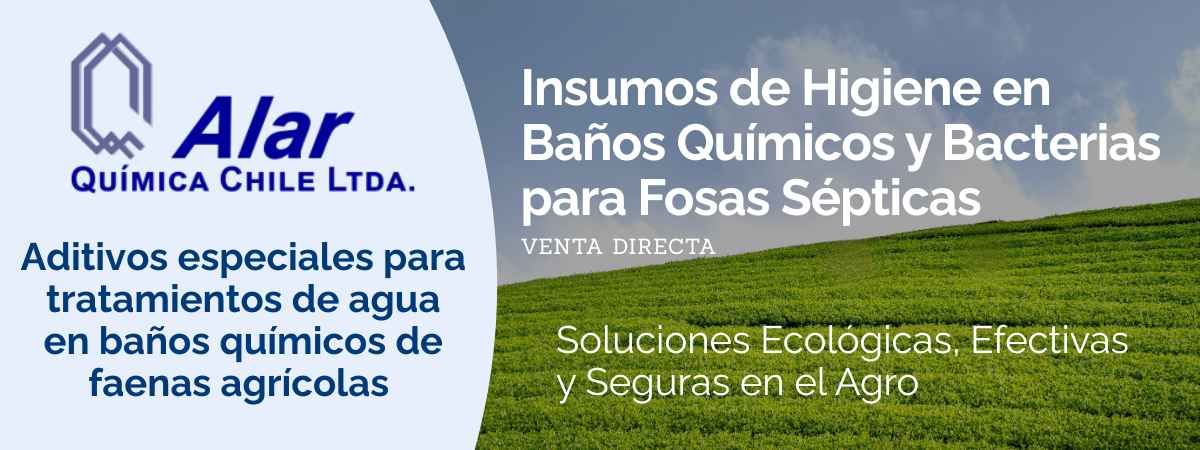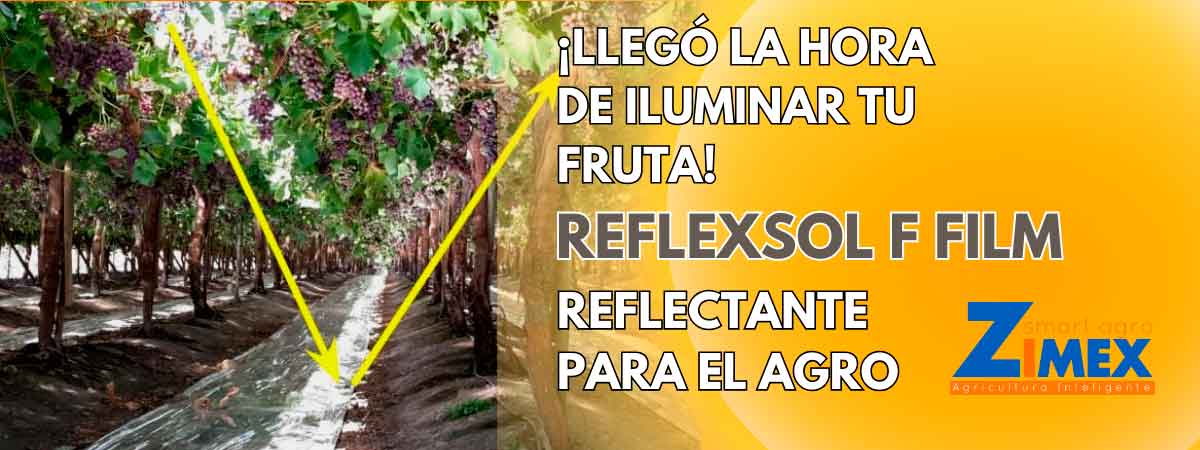El agua es uno de los recursos estratégicos para el desarrollo de distintas actividades clave para la economía de nuestro país, siendo el sector agrícola uno de los rubros productivos que se ven seriamente afectados por la sequía. La infraestructura destinada al almacenamiento y distribución de agua es esencial para sostener la actividad agrícola, motor económico en diversas regiones del país. En ese contexto, la reciente publicación de la Ley N°21.759, que modifica el Código de Aguas, presenta una propuesta positiva para ayudar a enfrentar el déficit de agua en el sector agrícola mediante una mayor eficiencia en los permisos para la construcción de tranques.
Este cambio normativo, que entrará en vigencia en marzo de 2026, plantea importantes oportunidades para la agricultura chilena, que requiere con urgencia herramientas para enfrentar la sequía.
Hasta antes de esta reforma, cualquier proyecto de embalse superior a 50.000 metros cúbicos o con muros sobre 5 metros debía someterse a la autorización previa de la Dirección General de Aguas (DGA) y al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Estos requisitos, aunque buscaban garantizar estándares de seguridad y medioambientales, solían traducirse en trámites extensos, costos elevados y demoras significativas para agricultores, quienes necesitan urgentemente agua en medio de la crisis hídrica.
La Ley N°21.759, a partir de su entrada en vigencia, elevará los límites para embalses fuera de un cauce natural, permitiendo que tranques de hasta 150.000 m³ o con muros de hasta 7 metros se construyan sin necesidad de autorización de la DGA ni evaluación ambiental. En teoría, esto significará menos burocracia, menor carga financiera y mayor rapidez en la ejecución de proyectos, un alivio especialmente en zonas rurales que dependen del riego para subsistir.
No obstante, la pregunta que surge es ¿qué ocurre con la seguridad de estas obras y con los eventuales impactos ambientales? El legislador buscó un punto intermedio: si bien algunos tranques quedan exentos de autorización, sus propietarios deberán informar a la DGA previo a su construcción y mediante declaración jurada sobre ciertas características de la obra, y una vez terminada, remitir los proyectos definitivos para ser incorporados en el Catastro Público de Aguas.
Pero junto con este impulso llega también un nuevo desafío que recae en la propia comunidad agrícola: aprovechar esta flexibilización para acelerar inversiones que sean ejecutadas en forma responsable, asegurando la sustentabilidad. La infraestructura hídrica no solo debe responder a las urgencias productivas del presente, sino también a la necesidad de preservar un recurso vital para las próximas generaciones.
María del Carmen Herrera, abogada de Arteaga Gorziglia