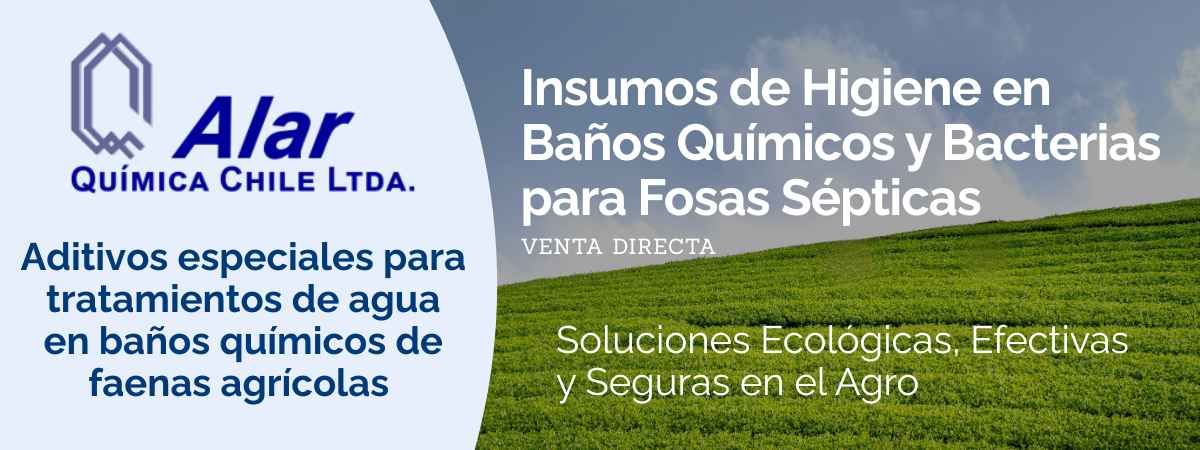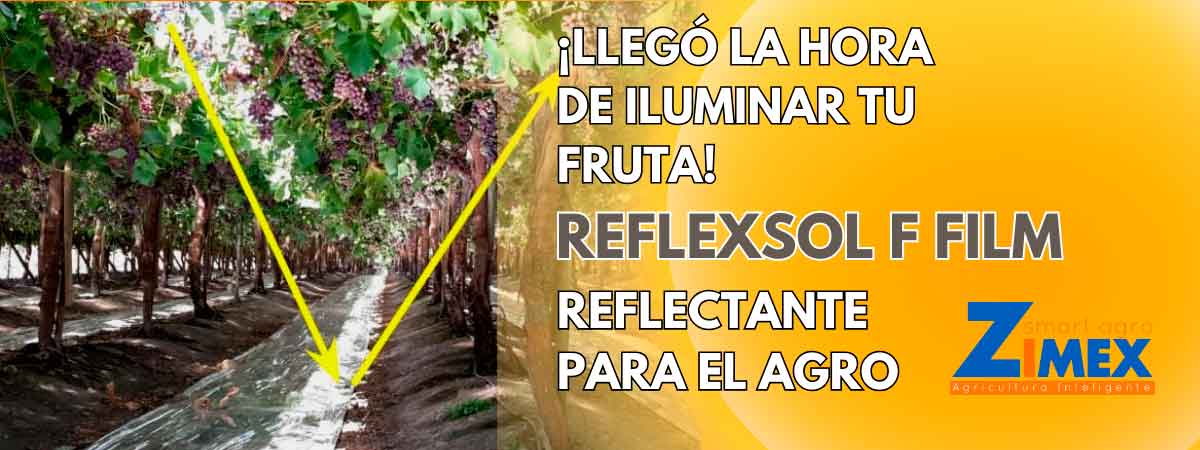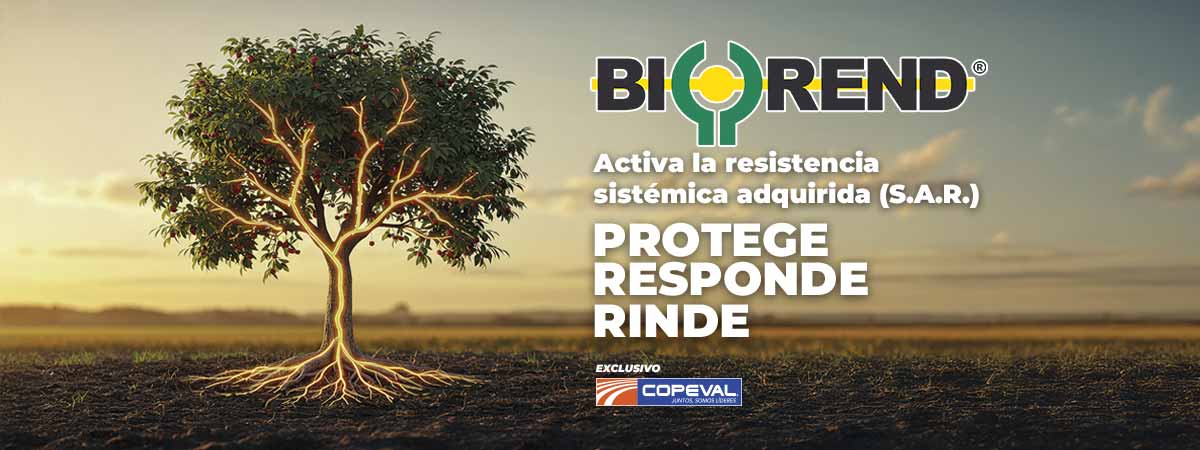Por esto, la investigadora principal del CEAF, Dra. Miryam Valenzuela, ha estudiado en esta última década cómo algunas bacterias de las plantas se vuelven resistentes a los bactericidas.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO, por sus siglas en inglés- la resistencia antimicrobianos (sustancias que matan microorganismos, como los bactericidas) es “una importante amenaza mundial que genera creciente preocupación para la salud humana y animal” la cual tiene “repercusiones en la inocuidad alimentaria, la seguridad alimentaria y el bienestar económico de millones de familias campesinas”.
Además, este año 2025, durante la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia Antimicrobiana -celebrado por la misma institución internacional de la ONU- el lema acuñado fue “Actuemos ya: protejamos nuestro presente, aseguremos nuestro futuro” el cual es un llamado a realizar medidas audaces ya que según consigna el sitio web de la FAO, la resistencia antimicrobiana es “una creciente amenaza mundial que ya afecta a nuestra salud, sistemas alimentarios, medio ambiente y economías”.
En la Región de O’Higgins y a nivel nacional, la agricultura enfrenta un desafío microscópico pero monumental: las bacterias patógenas de las plantas están desarrollando una preocupante resistencia microbiana a los productos que deberían combatirlas, principalmente el cobre y ciertos antibióticos.
La científica, a cargo de la línea de investigación de fitosanidad, explica que las aplicaciones de cobre ya están siendo “poco efectivas” porque las bacterias tienen la asombrosa capacidad de modificar y compartir su material genético de múltiples maneras.
La clave de la resistencia reside en la increíble capacidad de las bacterias para modificar y compartir su material genético de formas rápidas y múltiples. Este fenómeno es lo que hace que los tratamientos con bactericidas como el cobre y antibióticos se vuelvan “poco efectivos”, según explica la investigadora Miryam.

Imagen de ensayo de resistencia a antibióticos.
El peligro de las mutaciones
A estos sofisticados métodos de intercambio genético se suma un factor crítico: la velocidad de reproducción. Las bacterias se reproducen “tan rápido” que son extremadamente sensibles a las mutaciones.
Miryam ilustra el peligro de esta velocidad con un ejemplo contundente: al aplicar un antibiótico, “a lo mejor el 99,9% [de la población bacteriana]… se muere”. Sin embargo, queda un remanente, un “0,1% que resiste porque a lo mejor tiene una mutación” o muta justo en ese momento. “Basta con que sobreviva súper poquitas, porque esas se van a multiplicar nuevamente muchas veces y al final va a predominar ese tipo de bacteria, la que es resistente”, explica la investigadora.
De esta manera, la presión de los antimicrobianos selecciona a las “superbacterias” más aptas, haciendo que el problema se expanda exponencialmente en el campo agrícola.
Un problema que trasciende la agricultura: La salud humana
La resistencia microbiana no se queda solo en el campo. Miryam enfatiza que las aplicaciones excesivas de bactericidas pueden tener graves consecuencias: El cobre y los antibióticos terminan “contaminando el suelo, contaminan el agua”; El uso de antibióticos en la agricultura es una aplicación ambiental, lo que significa que el químico afecta a las bacterias en el suelo y el agua.
La investigadora recuerda la preocupación global de que, de seguir así, para 2050 “ya no va a haber antibióticos” efectivos.
Una solución: la rotación de productos
Ante la creciente ineficacia del cobre, el desafío es buscar alternativas. La investigadora promueve el uso de productos biológicos (a base de microorganismos benéficos) y la rotación de productos.
La clave es “mezclar diferentes tipos de producto” con distintos ingredientes activos. Así, se hace más difícil que la bacteria se haga resistente.
Para evitar un escenario de salud pública extrema, Miryam recomienda urgentemente:
- Capacitación a agricultores para reducir el uso de antibióticos y fomentar la rotación.
- Monitoreo: Aplicar solo cuando es realmente necesario y existe una “población de riesgo de bacteria”, no por calendario.
- Regular los antibióticos: En países como Europa, su uso en agricultura está prohibido, y en EE. UU. está muy regulado.
La aplicación de este conocimiento científico permite a los agricultores tomar “decisiones informadas”. Esto no solo garantiza la salud de los cultivos, sino que aborda las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el factor económico (ahorro al realizar aplicaciones efectivas y evitar pérdidas), el ambiental (menor contaminación) y el social (protegiendo la salud humana).